Cultura · La Montaña y el Hombre
Las desconocidas historias y leyendas del imponente volcán Domuyo
Los invitamos a descubrir a través de este articulo las historias y mitos que rodean a este gran volcán ubicado en la Cordillera del Viento siendo la cumbre más alta de la Patagonia argentina en la provincia de Neuquén
José Hernandez
Edición: CCAM Enero 2025
El volcán Domuyo, techo de la Patagonia
El Domuyo, ubicado en la Cordillera de los Andes Patagónicos Norte, es un volcán y su cumbre es la más elevada de la región, alcanzando los 4.709 metros de altura con estas características, se constituye en el punto más alto de la Cordillera del Viento, que corre en forma paralela al cordón andino dentro de la Argentina y que hace honor a su nombre.
En Argentina es considerada la cumbre más alta de la Patagonia y es visible su enorme porte.
Se halla en el Norte de la provincia del Neuquén, Argentina, en los Departamentos Minas y Chos Malal. A los 36° 38’ 16” de latitud Sur y a los 70° 25’ 43” de longitud Oeste de Greenwich.
Desde la ciudad de Chos Malal, se puede acceder al Domuyo a través de las Rutas Provinciales 43 y 39, a unos 100 kilómetros al Norte de la localidad de Andacollo. No es fácil llegar hasta su base pero vale la pena.
 Ubicación del volcán Domuyo en la provincia de Neuquén
Ubicación del volcán Domuyo en la provincia de Neuquén
Las leyendas en torno al que tiembla y rezonga
Su nombre deriva del mapuche, que significa: El que tiembla y rezonga. Cuenta una leyenda de origen mapuche que el Domuyo, sirvió como hogar a una mujer blanca que enamoró al Sol, haciéndole olvidar a su primera enamorada indígena. También se dice que en un lago encantado en la cima del volcán vivía una hermosa joven custodiada por un toro rojo y un caballo negro. Allí se encontraban grandes cantidades de oro, pero quienes se acercaban pagaban con su vida la ambición de poseerlo.
Según otra leyenda, el cerro se enoja cuando advierte que algún forastero inicia un escalamiento a pie o a caballo y hace rodar enormes piedras desatando bruscas tormentas de lluvia, granizo y nieve y se dice que, lo hace, para impedir que se llegue a la laguna que se encuentra en la cima, en donde la joven se distrae peinándose con un peine de oro. El toro es el que arroja las piedras y el caballo el que, con sus corridas y resoplidos despierta al trueno y origina el rayo.
Un poco de geología
A lo largo de estas laderas y cañones encontraremos géiseres, fumarolas, termas e increíbles fósiles marinos. El clima en la Patagonia Norte es mucho más estable que en latitudes menores, lo que ofrece grandes posibilidades de ascender hasta su magnífica cumbre.
 Volcán Domuyo la vía del Glaciar que fue intentada por Vicente
Volcán Domuyo la vía del Glaciar que fue intentada por Vicente
La composición geológica de la provincia de Neuquén, lugar en donde se encuentra el volcán Domuyo, presenta rocas, en su gran mayoría, sedimentarias. Es decir que se formaron a través de sucesivas depositaciones y posterior consolidación de sedimentos, que pudieron ser finos, como las arenas, más finos, como las arcillas o tobas o no tan finos, como los conglomerados o rocas volcánicas (lava solidificada). Los sedimentos se fueron depositando sobre una base de roca dura llamada basamento y el conjunto de los depósitos, que luego se transformaron en roca, se llama cuenca sedimentaria.
Es un volcán que carece de chimenea central
El área de turismo del Neuquén, habitualmente lo cataloga como un cerro con actividad volcánica y entorno de manifestaciones termales, al no poseer estructura de volcán, pues carece de chimenea central.
El cerro Domuyo es considerado uno de los centros ígneos más voluminosos de los Andes del Sur y alberga uno de los campos geotérmicos más grandes del mundo.
 Volcán Domuyo de 4.709 metros
Volcán Domuyo de 4.709 metros
La formación del cerro Domuyo tiene una historia geológica compleja, donde la composición del edificio principal no responde a la típica formación de un estratovolcán de conducto central.
El complejo volcánico Domuyo
Los cerros Las Papas, Cerro Domo, Cerro Ventoso y Cerro Covunco, se sitúan de manera satelital al cerro Domuyo y se originaron como producto del magmatismo de tipo dómico más joven de la zona.
Una intensa actividad hidrotermal
El Complejo volcánico Domuyo está compuesto por un stock de pórfido granítico-diorítico, interpretado como la sección superior de una cámara magmática parcialmente expuesta de edad Mioceno-Plioceno, y por rocas volcánicas y volcanoclásticas, con edades menores a 300000 años depositadas predominantemente en los flancos occidental y suroccidental del cerro.
 Evaporaciones de bocas de termas
Evaporaciones de bocas de termas
A causa de estos emplazamientos, se ha desarrollado un enorme campo geotérmico, con una importante actividad hidrotermal caracterizada por varias descargas de manantiales termales, fumarolas y géiseres, siendo los más representativos:
Los Tachos, El Humazo, Rincón de las Papas, Las Olletas, la Bramadora y el Arroyo Aguas Calientes. Esta intensa actividad hidrotermal ha dado lugar a la ocurrencia de explosiones freáticas (que se producen cuando el magma de un volcán entra en contacto con el agua, superficial o subterránea, hasta que hierve y se convierte en vapor) en los años 2003, 2007, 2012 y 2018.
Aunque no se reconocen erupciones holocenas (explosivas), recientes estudios geofísicos han indicado la presencia de actividad sísmica asociada al complejo volcánico.
Además, junto a la deformación y al calentamiento superficial en el área del cerro Domuyo, a partir del análisis de imágenes satelitales de detalle, es posiblemente vincular esta actividad a una reactivación del sistema magmático y/o a una creciente actividad del reservorio geotérmico.
Hugo von Ustinov, camino hacia la cumbre
Área Provincial Protegida y gran actividad turística
La zona del Complejo Volcánico Domuyo resulta de gran interés social para el Norte de la provincia de Neuquén, formando parte de un Área Provincial Protegida. Además, esta zona recibe una gran cantidad de turistas en épocas de verano, que aprovechan las termas del lugar, realizan actividades de pesca deportiva y avistaje de fauna silvestre, al igual que actividades de montañismo incluyendo el ascenso al volcán.
Es recomendable tener preparación física y técnica para intentar su ascenso. Desde su imponente altura es posible apreciar la Cordillera Sur de la provincia de Mendoza, el Noroeste neuquino y el vecino país de Chile, y también visualizar desde allí volcanes como el Copahue, Antuco, Sierra Velluda, Nevados de Chillán, Tromen y los cerros Campanario y Sierra Nevada.
 Coco Cicchiti en la cumbre del Domuyo, convirtiéndose en la primera mujer en lograr su cumbre 1971
Coco Cicchiti en la cumbre del Domuyo, convirtiéndose en la primera mujer en lograr su cumbre 1971
Formaciones generadoras de petróleo y gas
En el caso de la Cuenca Neuquina, la columna sedimentaria puede tener hasta 6000 metros de profundidad. Se empezó a formar hace unos 200 millones de años, en el período triásico superior/jurásico inferior.
Durante su formación, y cuando aún no se había formado la cordillera de los Andes con la altura que tiene hoy, se registraron tres inundaciones marinas provenientes del océano Pacífico. Estas tres entradas marinas dieron origen a las formaciones Los Molles (hace aproximadamente 180 millones de años), Vaca Muerta (aproximadamente 150 millones de años) y Agrio (aproximadamente 130 millones de años), que son las rocas generadoras de todo el petróleo y gas de la Cuenca Neuquina.
 Cerro Domuyo, la vía del Glaciar que fue intentada por Vicente Cicchitti en el año 1968. Revista Mensile del CAI
Cerro Domuyo, la vía del Glaciar que fue intentada por Vicente Cicchitti en el año 1968. Revista Mensile del CAI
Las depositaciones de materiales se van dando de manera horizontal, formando capas o estratos. Sin embargo, con los movimientos tectónicos posteriores de la corteza terrestre, dichas capas pueden moverse, inclinarse, quebrarse, superponerse, levantarse, erosionarse y hasta aparecer en la superficie exponiendo rocas que pueden tener millones de años de antigüedad. En geología, esas apariciones en superficie se llaman afloramientos.
Fósiles y dinosaurios
Durante las inundaciones marinas mencionadas se podían encontrar peces, caracoles y demás especies marinas habitando la zona de Neuquén. Al morir, quedaban depositados en el lecho marino y sepultados bajo los depósitos posteriores, para luego terminar fosilizándose y formando parte de la roca. Es por eso que en los afloramientos actuales de la provincia de Neuquén es habitual encontrar fósiles de especies marinas.
Luego, en períodos más recientes (cretácico), Neuquén estuvo habitada por dinosaurios, y sus fósiles también pueden encontrarse en varios puntos de la provincia.
 Último puesto de guardia de GN, fotos realizadas por Vicente Cicchiti Marcone
Último puesto de guardia de GN, fotos realizadas por Vicente Cicchiti Marcone
Una montaña monitoreada por satélites
Debido a algunas características geológicas particulares de estas formaciones, la falta de información geocronológica o de actividad eruptiva en tiempos históricos, durante muchos años existió una importante controversia en la comunidad científica en cuanto a considerar al Domuyo como un volcán activo.
Sin embargo, en el año 2018, estudios realizados mediante imágenes satelitales de radar por parte del Jet Propulsión Laboratory (JPL) de la NASA en Estados Unidos, pusieron de manifiesto que el Domuyo había sufrido deformaciones progresivas desde el año 2014, a razón de unos 11 centímetros al año. Posteriormente, estudios llevados adelante por universidades argentinas, no sólo corroboraron dicha deformación, sino que también detectaron actividad sísmica mediante el empleo de redes temporales.
A raíz de esta nueva información, el SEGEMAR posicionó al volcán Domuyo en el puesto N°16 de su Ranking de Riesgo Volcánico para la República Argentina y priorizó su monitoreo en tiempo real en conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén, convirtiéndose así en el sexto volcán instrumentado del país y el primero ubicado enteramente en el territorio continental argentino.
Ruta que siguieron en su ascensión la expedición del doctor Vicente Cicchitti. Revista de la Nación 27 de junio de 1971
La instalación de esta nueva red de monitoreo permitirá al OAVV del SEGEMAR, realizar el monitoreo del volcán en tiempo a través de técnicas avanzadas utilizadas en los principales observatorios vulcanológicos del mundo. Esto posibilitará la generación de alertas tempranas, dando aviso a las autoridades de Protección Civil y la población, a fin de mitigar el riesgo volcánico en nuestro país.
Un sacerdote Jesuita hizo el más antiguo mapa de la zona
El jesuita alemán Bernardo Havestadt, misionero y lingüista de la lengua indígena americana mapudungún en su viaje por el norte del Neuquén, en el año 1752, no menciona al Domuyo, tampoco lo confunde con otra denominación, y ni siquiera lo registra en su mapa (el más antiguo realizado por alguien que estuvo en la zona). Sin embargo, no pudo dejar de verlo, porque era el cerro más alto de los que debió observar.
Este sacerdote alemán era políglota; además de alemán y latín, también hablaba español, inglés, italiano, neerlandés y portugués, y más tarde mapudungún, idioma con el que se comunicaba en la región del sur de Argentina y Chile.
Mientras viajaba a través de Chile, se enfrentó a variedad de amenazas, hasta su detención y expulsión con los otros misioneros jesuitas en 1767.
Mapa de la zona del cerro Domuyo, recorrido de los andinistas. Revista Mensile del CAI
Los representantes de la administración española lo deportaron a Valparaíso y por mar lo llevaron al Callao en julio de 1768 y finalmente a Panamá, Ciudad de Panamá (Virreinato de Nueva Granada). Luego fue por tierra a Portobelo en el Caribe. Desde allí navegó a Cartagena y La Habana en Cuba (Virreinato de Nueva España), y finalmente cruzó el Atlántico hasta Cádiz en el Reino de España. En España fue interrogado el 26 de mayo de 1769, encarcelado y liberado el 4 de septiembre de 1770. Estuvo recluido en el Monasterio de la Victoria en el Puerto de Santa María durante un total de 16 meses.
Finalmente llegó a Alemania a través de Génova y Austria. Terminó su regreso de aventura en los años 1768 a 1771, en la casa del fantasma en Oelde en Westfalia, donde nuevamente fue bien recibido por los jesuitas. Cuando se abolió la orden jesuita en 1773, se retiró con sus familiares a Uedinck, cerca de Münster.
Murió casi ciego, siendo enterrado en la parroquia de St. Martini el 30 de enero de 1781.
 En la cumbre del Domuyo, el profesor Cicchiti y el andinista Roberto Bustos Cara
En la cumbre del Domuyo, el profesor Cicchiti y el andinista Roberto Bustos Cara
Las dos primeras ascensiones
El coronel Manuel José Olascoaga, del arma de ingeniero del Ejército Argentino, por ser parte de esta arma tenía conocimientos muy precisos de lo que era la materia Topografía, de ahí que le prestó mucha atención como militar a las condiciones del terreno en su viaje por la zona cordillerana del Neuquén, de allí también, su obra Topografía Andina, editado en Buenos Aires, en el año 1901, escribiendo:
“Los que visitamos este volcán en febrero de 1882, hicimos dos ascensiones hasta su cúspide; la primera por el lado oeste, que nos dio el espectáculo más hermoso y sorprendente. A simple vista se dominaba toda la ramificación de la cordillera con sus ríos, valles y lagos del oriente y todas las principales alturas en un radio de 35 leguas”.
Sus primeras ascensiones han tenido muchas discusiones propias de intentar ser el primero en arribar a coronar su cima. Según datos recogidos por el escritor y doctor Evelio Echevarría Caselli, nos relataba lo mismo que aparece en el libro Topografía Andina, de Manuel José Olascoaga:
El coronel Manuel José Olascoaga, fundador de Chos Malal declaró haber realizado las dos primeras ascensiones del monte. De ambas dice brevemente: los que visitamos este volcán en febrero de 1882, hicimos dos ascensiones hasta su cúspide; la primera por el lado oeste, que nos dio el espectáculo más hermoso y sorprendente. Pero los dos conos del este, nos cerraban totalmente el horizonte de ese lado. Esta fue la causa por la que emprendimos al día siguiente la segunda ascensión por el oriente.
Pero si aquel primer ascenso de Olascoaga despertaba dudas, era porque quien fuera el primer gobernador de Neuquén hasta 1891, escribió esa evocación en los inicios del siglo XX, a 19 años de la proeza. Para sostener sus palabras manifestó acerca de ese espectáculo: “lo hemos presenciado 16 o 18 oficiales y un centenar de individuos de tropa, todos vivos hoy…” en 1901. La escalada militar de Olascoaga fue, hasta entonces, la más numerosa en los Andes patagónicos.
 El baqueano más conocido en el Noroeste de Neuquén, Ropagito de las Mercedes Olate, con su esposa Doña Aurora y sus hijos y nietos, en Tricao-Malal
El baqueano más conocido en el Noroeste de Neuquén, Ropagito de las Mercedes Olate, con su esposa Doña Aurora y sus hijos y nietos, en Tricao-Malal
Otras anécdotas y el libro “Por el alto Neuquén”
El padre salesiano Lino Delvalle Carbajal (1898-1903), se hizo acompañar por su hermano Gumersindo, el viajero uruguayo Santiago Foggiarrini y el arriero chileno José Roza Flores y algunos otros acompañantes chilenos de la zona de Varvarco, que se fueron quedando a lo largo del ascenso y que relata el salesiano, en su libro, “Por el alto Neuquén”:
“Para tomar posesión de la cima hicimos siete disparos con nuestras carabinas y un revólver, vivando a la Argentina, al Uruguay y a Chile, que estaban allí representados. Los estruendos si bien algo apagados, repercutieron en lo recóndito de la montaña, anunciando el triunfo del hombre civilizado que venía a hollar por primera vez esas cumbres excelsas “.
Este libro es a la vez, el primer documento de la minería en la zona norte de la provincia, reflejando la vida social y costumbres, de esta ignorada sociedad en la zona Norte de la provincia.
Partieron desde Chos-Malal, cuatro personas a caballo y luego de visitar Milla Michi Co, y sus minas, costean el Neuquén y luego, el Varvarco hasta llegar al Atreuco.
Allí con tres chilenos baqueanos remontan el curso del Manchana Covunco, visitando Las Olletas, el Humazo y la Bramona.
El 16 de noviembre de 1903, a las 19:35 horas, hicieron cumbre en el volcán Domuyo, apreciando el magnífico espectáculo del sol poniéndose en el brumoso mar lejano del Pacífico, teniendo muy por debajo de ellos, los más altos cerros de la Cordillera del Viento y de los Andes.
Apurados por la noche que se avecinaba, los cuatro que pudieron llegar a la cumbre, realizaron siete disparos de Mauser, por cada uno de los siete que participaron en la expedición, y tres vivas y tres tiros de salvas, por Argentina, Chile y Uruguay.
 Don Ropagito de las Mercedes Olate, foto de VCM. El Baqueano guía don Ropagito, con su peludo pantalón de piel de oveja para montar
Don Ropagito de las Mercedes Olate, foto de VCM. El Baqueano guía don Ropagito, con su peludo pantalón de piel de oveja para montar
El descenso comenzó a las 20:00 horas, llegando al refugio a medianoche, en medio de la oscuridad y de los precipicios del Manchana Covunco, solo armados de coraje, sin equipos y vestimenta adecuada para tal actividad. Mientras que el cura con su sotana, que lo acompañó en todo el ascenso y salvo uno de los peones que perdió una alpargata, no hubo otra novedad, salvo que el cura resbaló por un tramo del glaciar y estuvo a punto de caer en un precipicio. En la cima quedó como testimonio de cumbre un acta firmada por los cuatro pioneros, metida dentro de una botella de cerveza, que habían llevado para brindar, y para ellos fue, el mejor y más fresco de los champagnes y quizás sea la cerveza que ha mayor altura se haya tomado hasta ese momento.
Nos comentaba, además, el doctor Evelio Echevarría que: Carvajal, que rechazó las ascensiones de Olascoaga, no podía saber que, a su vez, la suya propia sería rechazada por otro andinista. En efecto, Adolfo Villarroel, sin explicar sus razones, aseveró en 1949, que Carvajal sólo alcanzó una cota de 4350 metros. Pero Villarroel al parecer no sabía que otro aventurero se le había anticipado a él nada menos que treinta y siete años.
En el año 1912, el geólogo Pablo Groeber ascendió, al parecer solo, a la cumbre y dejó un escuetísimo informe en una revista geológica, lo que sin duda es la razón por la que, este ascenso haya permanecido ignorado. Groeber, comentando uno de sus esquemas geológico-glaciologicos del Domuyo, sólo usó unas pocas líneas:
El dibujo reproduce el estado de los glaciares en febrero de 1940; en marzo de 1912, en que realice la ascensión al cerro por la ruta indicada, ambas lenguas tenían una extensión apreciablemente mayor.
 Travesía final hacia la cumbre, Padre Hugo von Ustinov y Hernández José
Travesía final hacia la cumbre, Padre Hugo von Ustinov y Hernández José
Puesta en valor de la región, el Área Protegida Sistema Domuyo
El doctor Gregorio Álvarez, fue un precursor y visionario en poner en valor la región del Domuyo, en marzo de 1973; presentó una síntesis de sus trabajos de exploración realizadas desde del año 1945, en la cual, señalaba el valor de la región la cual posee tesoros geológicos, termales, paleontológicos, arqueológicos y antropológicos, dejó una herencia cultural trascendente. Además, diseñó un Parque Provincial para el norte neuquino.
Lamentablemente, falleció en el año 1986, sin poder ver su sueño concretado de la creación del Área Natural Protegida Sistema Domuyo, concretada en el año 1989.
La interrogante de quiénes fueron los primeros en llegar a la cima y la primera ascensión femenina
En el año 1949, un grupo de andinistas entre los que se encontraba Adolfo Villarroel, intentaron llegar a la cima del cerro, logrando solo arribar a la cumbre el mencionado andinista, el 28 de febrero de 1949. Quien poco tiempo después, niega como verdadera la ascensión de padre Carvajal, y se autotitula ser el primero en llegar a la cima, pero su arribo fue de sólo veintisiete minutos por lo cual le quedó poco tiempo para revisar si había algún testimonio en la cumbre.
 Trepando por las laderas del Domuyo, ruta normal, desde las pircas
Trepando por las laderas del Domuyo, ruta normal, desde las pircas
Los investigadores de montaña, luego de revisar la antigua bibliografía existente sobre el cerro, dan como segura y a pesar de estas bizantinas discusiones, que cronológicamente fueron, como se ha mencionado, los que llegaron a coronar la cumbre, es decir, Manuel José Olascoaga, la cordada del padre Lino Carvajal, luego, Pablo Groeber y Adolfo Villarroel, respectivamente.
En el año 1971, acompañada por otros andinistas, la andinista mendocina Yolanda Coco Cicchiti, realizó la primera ascensión femenina.
Anécdotas de una expedición del año 1906 al Domuyo
El profesor y filósofo de la Universidad Nacional de Cuyo, Vicente Cicchiti Marcone, (1918-1985), en el artículo de la Revista Mensile del Club Alpino Italiano, del mes de agosto de 1972, cuyo título publicado: Una spedizione al Cerro Domuyo (4709-4800 metros), nos decía, sobre esta expedición de la cual fue su jefe:
Escribía Lino D. Carbajal, en el año 1906, en su diario-informe al Procurador General de Roma de la Pía Sociedad Salesiana, nos decía:
El Neuquén, con sus 4350 leguas cuadradas y sus 26000 habitantes, es el territorio más bello de la Patagonia y el más rico en contrastes.
Su topografía general presenta desiertos estériles con grandes depresiones (Auca Mahuida), mesetas lisas como tablas rasas, cadenas de sierras y montañas, que esconden sus cumbres entre las nubes, cerros ondulados y valles longitudinales con abundantes pastos.
En general, se puede dividir en dos grandes áreas: la más grande, y caracterizada por las típicas mesetas; la otra, de morfología montañosa o cordillerana. La primera es relativamente estéril y escasamente habitada; mientras que la segunda parece fértil, rica pero un tanto, abandonada.
Luego de ese pequeño informe, que transcribe Vicente Cicchiti, en su relato, sigue ahora con sus apreciaciones y sus relatos relativos a su propia expedición y a la gente que lo acompañaba, tanto sus compañeros andinistas como los nativos que le prestan ayuda para su acercamiento al cerro Domuyo, en donde mezcla algunas leyendas lugareñas con la realidad vivida en la misma, nos decía:
“Nos encontramos en el curso alto del río Neuquén, aún no descubierto por los turistas. Entre los departamentos de Chos Malal (Corral amarillo) y Minas. Cada nombre contiene un recuerdo; esto evoca el ruido y tintineo del oro que inflamaba el ánimo de chilenos, argentinos y anglosajones a finales del siglo pasado, siglo XIX, y principios del actual, siglo XX.
Los chilenos trajeron consigo a sus mujeres y a su protectora: la Virgen de Andacollo, que da nombre al incomparable pueblo asentado sobre las lomas del lugar, que parecen el lomo de un dromedario, agreste, de vegetación xerófila. Alrededor, allá abajo, serpentea el río Neuquén.
Andacollo, es la capital del departamento que esconde obstinadamente en las montañas el tesoro de los araucanos o la legendaria ciudad de los Césares; que, incluso el agudo y culto jesuita Mascardi vino a buscar en la zona de los lagos, por el misterioso paso de Vuriloches (en la latitud de San Carlos de Bariloche).
Se imaginaba que, en esa gran ciudad, sobre las paredes de plata y oro, una gran cantidad de piedras preciosas formaban caprichosos diseños entre vetas de lapislázuli. Los diamantes son blancos y claros como gotas de agua y surgen cristales iridiscentes.
Cerca de la estalactita de calcedonia que cuelga, las esmeraldas desprenden reflejos verdes y los zafiros que cuelgan en racimos parecen grandes y temblorosas flores azules.
En la zona Norte de la provincia de Neuquén, se encuentra la Cordillera del Viento, una precordillera cuya altitud máxima se acerca a los 4000 metros, una vasta pared con grandes grietas internas o quebradas, en cuyas gargantas fluyen arroyos de agua muy clara y helada. La montaña con ñires alcanza silenciosamente las laderas más pronunciadas y, vista desde lejos, su color verde oscuro la hacen parecer una suave alfombra de pastos de la que se benefician las golosas y hambrientas cabras en sus travesías hacia sus pastos favoritos.
 Vista hacia la cumbre del Domuyo
Vista hacia la cumbre del Domuyo
Depósito de agua y hielo es la laguna de Atreuco, una joya enclavada en el corazón de esta sierra, de bellos colores, azotada por el viento que sopla por sus pasos: el Tecuyo, el Paso del Viento, el Paso del Gato.
Este último, en memoria de aquel gato amarillo que, pobrecito, fue estrangulado con una cuerda cuando una familia de veraneros lo transportaba, con el resto de enseres y lo contrabandeaba, para que la bestia de carga no se diera cuenta que iba sobre ella, atado a las chiguas que sujetaban la carga.
El año está marcado como el verso en hemistiquios: la veranada y la invernada (temporada de verano e invierno); en noviembre, comienza el movimiento de familias con sus cabras y animales en busca de los pastos que crecen arriba.
Llegan a las fronteras entre Argentina y Chile; los chilenos suelen ser muy amables y saludan cordialmente, y luego de una estancia de unos meses, vuelven a descender lentamente hacia lugares menos expuestos al duro invierno. En abril, es necesario abandonar las altitudes o pampas, como la Ferraina, si no se quiere quedar allí arriba, helado para siempre.
Se trata de un verdadero éxodo, similar al que se produce en todas partes del mundo, donde la naturaleza exige estas formas de nomadismo inevitable.
Allí está la familia Gutiérrez, con seis allegados o amigos: tres mujeres adultas, una joven, dos niños, un niño de dos o tres años, un infante y cinco hombres, trece en total.
Tienen seis mulas de carga. Los colchones y la ropa se transportan en una cabalgadura; en los demás, van tiendas, sillas y camas de cuerda; en el otro, gallinas, gansos y una gallina empollando en una cesta; otro está cargado de comestibles: harina, azúcar, ñaco y yerba; por último, una mula cargada de objetos indistinguibles, sobre la que viajaba sentada una niña.
Cada persona a caballo lleva un par de bolsas o alforjas; otros llevan bombonas y botellas.
A aquel niño de tres años lo montaron en un caballo y, para hacerlo más seguro, lo ataron con correas al vientre del animal. Sin embargo, sostiene las riendas con sus manitos, aunque estén fijas y atadas.
Las mujeres se paran sobre montañas de mantas matras y aperos, es decir, ropas para colocar debajo de la silla para evitar roces en el lomo del animal; sus cabezas, algunos con el pelo pajizo atado con pañuelos, otras, las mayores, con la cabeza cubierta. Una lleva un gato, otra un perro y la más joven un loro al hombro.
 Ruta Normal de ascenso al Domuyo
Ruta Normal de ascenso al Domuyo
Vale la pena ver la columna a caballo. El ganado vacuno va en la cabecera, las cabras, las ovejas y algunos cerdos en el centro. Finalmente, los animales de carga con gallinas, gatos, perros y niños, y quienes cuidan de evitar posibles caídas.
Aquí vienen los hombres con pantalones de piel peluda de chivo y chaquetas cortas hasta la cintura. Agitan sus ponchos y las mujeres sus pañuelos de lana de oveja, para agilizar el paso del ganado.
La cordillera del Viento culmina al norte en el cerro Domuyo, el cerro más alto de la provincia neuquina, con apenas 5000 metros, una criatura de hielo y roca, susceptible a la furia del temporal, castigada por los innumerables vientos de la Cordillera del Viento.
El Domuyo lo domina todo, gente y paisaje, en la gran zona Norte de Neuquén. Debajo de su cabecera nevada quedan el Pum Mahuida (confusamente llamado Tromen), el Huayle, el Negro, el lejano Copahue, Lanín, la Sierra Velluda, que domina el territorio chileno con su pico blanco.
Este viejo volcán extinto aún hierve en sus entrañas; de hecho, cerca de sus interminables contrafuertes emergen chorros de ebullición y el Humazo; alta columna de agua vaporizada semejante a un humo denso.
Las columnas de vapor surgen de las grietas encontradas en el lado derecho de Manchana Covunco, en medio de un suelo arcilloso.
De repente, se percibe un eco cavernoso como si algo latiera o golpeara en los remotos barrancos de esta terrible ebullición.
Se percibe un ligero olor a azufre en el aire, pero el chorro de agua, como una espada, aparece perfectamente blanca.
Estas válvulas de alivio o escapes del cerro Domuyo han sido llamadas por los lugareños, “tachos”, “máquinas” u “olletas bramadoras”.
Los nombres son acertados. Aquí todo hierve, tiembla, se vaporiza con el movimiento, con el ruido y con la apariencia del agua hirviendo de una olla o de una máquina a vapor.
Desde tiempos pasados los araucanos, recuerdan que el Domuyo ha guardado muchos secretos que circulan de boca en boca entre los habitantes de la zona.
 Croquis de rutas al Volcán Domuyo
Croquis de rutas al Volcán Domuyo
Antiguas leyendas
En tiempos muy remotos, repiten algunos pobladores amigos, una mujer perseguida por un indio huyó hacia el Domuyo, donde tuvo la desgracia de caer en una de las tantas olletas que allí hay y quedó abrasada o quemada en el acto. Esta es la historia de la mujer quemada. Pero hay otras leyendas o relatos.
Toda dificultad para subir, dicen, consiste en evitar las enormes piedras que ruedan hacia abajo y que parecen como arrojadas por alguien, no bien se intenta escalar las pendientes de las cumbres.
Además, inmediatamente, y esto sin excepción, se levanta una tormenta de nieve, retumba el trueno, estalla el rayo y el Domuyo se cubre de tal oscuridad, que no es posible seguir adelante.
Otro relato, dice que, una machi, es decir, una bruja o adivina de la comunidad, se enteró de lo que estaba pasando, porque se lo reveló Gneche, haciendo referencia a un animal amarillo pajizo (el maligno).
Una bella joven, víctima de un hechizo, custodiada por un toro rubí y un caballo oscuro, un potro salvaje de pelaje brillante. (Han surgido discusiones sobre este punto, pues algunos creen que el color del caballo era marrón oscuro y otros creen que era negro oscuro).
La machi sabía bien que más arriba había una mina de oro, y, sobre todo, lo que era aún más interesante, una pepa del mejor oro del mundo, protegida por espíritus terribles y vengativos.
Le di un latigazo al caballo y me puse al lado de Don Ropagito de las Mercedes Olate, el baqueano (guía) del Domuyo; un rostro y un perfil que parecieran tomados de un cuadro del Greco.
El cigarrillo encendido cuelga de sus labios mientras el viento, con su violencia, hace vacilar a los caballos, incapaces de mantener el camino.
Gente generosa y espléndida, a pesar de su modestia y su difícil forma de vida. Son en su mayoría descendientes de castellanos, he aquí, los apellidos para comprobarlo, Olate, Muñoz, Valenzuela, Guzmán, Villar, que, procedentes de Chile.Ellos Cruzaron la Cordillera del Viento a partir del último cuarto del siglo pasado (Siglo XIX) y se asentaron en estas pedanías, cuando la indomable familia araucana finalmente fue forzada a ingresar en las reducciones.
A continuación, venía Yolanda Cicchiti (la hermana de Vicente, conocida por sus amigos y parientes con el seudónimo, Cocó), envuelta en una cazadora color frambuesa y, junto a ella, cabalgando a su lado, Rosa Olate, una acompañante difícil de encontrar.
Ayuda a su padre, cuya vista se ha debilitado a consecuencia de cruzar las mesetas nevadas de la zona, para complacer a sus amigos, los ricos, que tras la pérdida o extravío del ganado buscan en él, la persona idónea para recuperarlos.
Finalmente, cerrando la caravana de cinco caballos de silla y dos de carga, el joven estudiante universitario Roberto Bustos Cara, monta un bayo.
Se necesitan dos días enteros para alcanzar las proximidades del lejano Domuyo, desde Trincao-Malal (recinto o corral de loros), un pequeño pueblo encerrado en un inmenso circo por la Cordillera del Viento, la China Muerta y el engañosamente altivo Negro.
Me devanaba los sesos intentando descifrar el nombre de Olate: “Ropagito”.
Mientras cabalgamos y regresamos victoriosos, el inconsciente me había resuelto el problema.
Los criollos tienen la costumbre de tomar de los santos del calendario el nombre destinado a marcar el camino del feto. Me recuerda a San Denis el Areopagita.
 Cara Sur de Domuyo.
Cara Sur de Domuyo.
El padre de Don Olate, quien murió en el desierto del paso del Tocuyo (Observaba y decía, Ropagito: ¿Ves ese témpano de ahí? Precisamente en ese punto murió intentando cruzar la Cordillera del Viento), no le gustó el nombre de Dionisio, ni siquiera ese Areo o Aéreo y sin dudarlo, seguramente, inventó el nombre Ropagito para ser de alguna manera fiel a lo que encontró en el calendario del santoral cristiano.
Escuche, don Vicente, continuó don Ropagito, (confirmando la leyenda que, trasmitida por años, había escuchado), mientras preparaba el cigarrillo eterno con tabaco marca "Mariposa", como he oído por estos lares, (y se había convertido en leyenda, relataba su versión del lugar) se cree que allá arriba hay una joven muy hermosa sometida por un hechizo, custodiada por un toro rojo y de un caballo oscuro, un caballo lleno de pelaje brillante.
Y el toro, animal salvaje que hace rodar la piedra rascando y cavando con sus patas el suelo congelado y pedregoso; y es el caballo oscuro el que agita el viento y atrae las tormentas, corriendo en torbellino y haciendo vibrar con truenos y estallar los relámpagos. Un valiente jefe tribal subió hasta allí, encomendándose a Dios Padre y al Maligno, por un camino trazado sobre una línea de roca.
De repente se encontró frente a una laguna que nunca antes había visto, cuyas aguas claras desprendían un vapor fragante y en cuyos bordes crecían plantas acuáticas de color dorado brillante.
Volvió la mirada hacia una voz que con delicadeza le decía: “Cállate, pasa y no digas nada”.
“Era la voz de una joven muy bonita, de ojos chispeantes, labios como fresas, manos pequeñas, gráciles y perfiladas, un cuerpecito como de ángel.
Ella estaba allí sola, acariciando su suave cabello con un peine dorado.
A su lado, tenía dos tinajas de oro; una que contenía agua pura, la otra contenía vino de extraordinaria fragancia. Cuando iba a decir algo, de repente se escuchó un estrépito ruido que hizo temblar la montaña.
Al emerger de los juncos que rodeaban la laguna, el toro, con mal aspecto por la ira, movió su cabeza y su cola con intención de atacarlo.
Entonces recordó las palabras de la joven hada y siguió hacia arriba en busca de un trono dorado.
Era imposible mirarlo de cerca debido al resplandor que cegaba, como el resplandor del sol. Intentó arrancar un trozo, pero fue en vano, le llegaba hasta la cintura y era tan grande que apenas podía abrazarlo. Con una varilla excavó alrededor del mismo, logrando extraer algunos trozos de oro, con los que inició el descenso.
Durante la noche en la montaña, se oyó desde lejos que alguien tiraba piedras. Recibió un golpe en la espalda y al mismo tiempo, se escuchó una risa aterradora.
Alguien se reía y maldecía, mientras las piedras seguían cayendo cerca de él.
Entonces pensó que lo adecuado era deshacerse de las piezas de oro que llevaba, quedándose sólo con una pequeña.
Hecho esto, cesaron las risas, no se arrojaron más piedras y un gran silbido se elevó sobre las rocas, sin que soplara el viento.
Como en un sueño vio a la hermosa joven y al toro resoplando enojado. Una luz pálida, proyectada por los juncos dorados, iluminaba a la joven que, junto con otras, se encontraba sumergida en las aguas perfumadas.
Echó a correr desesperado, temeroso del toro amenazador, cuesta abajo hasta llegar al valle, donde se abandonó a descansar.
Después de dormir un poco, se despertó y vio a un anciano que, muy serio, le dijo: "Fuiste demasiado atrevido; si aún vives, se lo debes a Dios Padre. Para evitar que muestre este camino a otros, serás conducido a alguna parte.
Se sintió elevado en el aire y nada más. Más tarde, cuando se recuperó, al calor de los rayos del sol, se encontró en un lugar desconocido exactamente frente a la pendiente que lo había visto subir.”
De hecho, intentó en vano volver sobre sus huellas. Y decidió ir a Varvarco (Co =agua. La repetición de Var sugiere el sentido de hervir, es decir, agua hervida), para contar lo que le había pasado, y así terminó el relato de la leyenda; que le contó don Ropagito.
Expedición del año 1971 al Domuyo
Llegamos a las 19.00 horas, del 10 de febrero de 1971, ateridos de frío, después de casi ocho horas ininterrumpidas de cabalgata hasta la Ruca de Martín Muñoz.
El último de los veranadores de la zona cercana al temible Domuyo, se encontraba en la zona todavía. El viento, de una velocidad incalculable, soplaba desde hacía más de seis horas.
Continuó durante toda la tarde, durante toda la noche y durante dos días más, sin tregua. De él surgieron Martín Muñoz, su padre Alamiro Rodríguez y Manuel Gregorio Villar, intrigados por los ladridos de un galgo o perro flaco, es decir, un perro campana.
Nuestros amigos de Tricao-Malal se detuvieron a una distancia equivalente a dos días de marcha a caballo.
Esa noche el viento derribó nuestra tienda. La volvimos a levantar sujetándola con las largas y resistentes cuerdas de escalada. La violencia del viento comenzó a afectar la gruesa tela de la tienda. Recordamos el camino que habíamos tomado, encontrándonos cerca de la corriente del Domuyo, que discurre bajo las últimas cimas desprendidas del núcleo central de la montaña del mismo nombre.
Toda la llanura que se encuentra en el umbral del disperso pueblo de Tricao-Malal y que asciende ligeramente hasta llegar al río Curileo. Allí abajo, en el verde lecho del río, quedó la magnífica escuela de los Molles, equipada con sanitarios y duchas que ahora no funcionan. Llevamos los caballos por encima del nivel del río Curileo, al que acompañamos, contra la corriente, hasta verlo bifurcarse, arriba, en el arroyo Cajón de los Tábanos, procedente de la llanura de Ferraina, y en el arroyo Domuyo, que toma agua de los glaciares de la gran montaña.
Al pie del Coyocho se encuentra el refugio de Heriberto Campos Fermandoy: tres o cuatro construcciones aisladas con techos inclinados cubiertos de carrizo.
En el jardín junto al río crecen geranios de vivos colores, tan ingenuos como Elsa y su pequeño hijo Luis.
Pasamos la noche allí, beneficiándonos de la sincera hospitalidad del propietario.
Al comienzo al día siguiente, la sucesión de las montañas y los arroyos: el monte Cajón, Pelán, La Vega, un oasis verde, los arroyos de los Riscos Bayos, una cueva pétrea digna de ser el refugio de Polifemo. Hoy en día, es hogar de niños pastores, más educados que sus pares que asisten a universidades privadas, y del arroyo Colimamil, que toma su nombre de una planta leñosa xerófila, útil para encender fuegos; finalmente, de una orilla a otra, el sinuoso vado del Curileo.
Tuvimos que esperar dos largos días antes de intentar subir al Domuyo. Lo pasamos en la choza Muñoz escuchando embelesados los interminables relatos de don Ropagito y don Alamiro, que conversan desde las cinco de la mañana hasta la medianoche. Afuera, el viento arreciaba en vano y allí arriba, en el nacimiento del río, se vislumbran las cumbres nevadas del Domuyo.
 Campo Base
Campo Base
Hasta que deje de soplar el viento
Pero, mientras tanto, densas y oscuras nubes se han acumulado contra la montaña y albergan intenciones de tormenta, nieve sobre los pasos, viento y frío. No iniciaremos la subida ni regresaremos a Tricao-Malal hasta que deje de soplar el viento, aunque alguien tenga que regresar por provisiones.
Inesperadamente, el tercer día aparece despejado. El cielo, minuciosamente limpio de nubes, ¿adónde se fue todo ese volumen hipertrófico de masas vaporizadas que, al instalarse cerca del Domuyo, lo habían convertido en su trono? y una bóveda azul que abraza y acoge a los nevados y a los caballeros que, guiados por don Olate, se disponen a ascender la montaña, hasta los 4.000 metros de altitud, siguiendo aún el curso del Domuyo o bordeándolo desde la cercana meseta cubierta de coirones y perforada por las guaridas de los incansables tunducos (un roedor de la zona).
En menos de cuatro horas llegamos a la amplia cresta que prolonga el Domuyo hacia el Sureste y que es visible desde Tricao-Malal.
En ese punto se encuentra la presunta cumbre de la montaña, defendida desde la base por un campo de hielo ascendente marcado por escondidas y profundas grietas; allí arriba, en lo alto, lo rodea un desfiladero de armiño que se desintegra pesadamente en grandes seracs, un espléndido campo de entrenamiento para los aspirantes a escaladores del Chomolungma (Everest), en el Himalaya.
Es hora de encordarnos con Gilberto, el hijo de Don Olate (un joven de diecisiete años, ojos redondos y vivaces).
Hace dos años, mientras intentábamos ir hacia la cima, por diversas razones, tres escaladores que habían prometido acompañarme en mi intento de alcanzar la cumbre abandonaron la expedición.
Gilberto, un joven de a caballo, consumado conocedor de caminos, senderos y rastros, hábil en encontrar animales que se han escapado durante la noche, hábil en usar la trampa y desollar un cabrito y prepararlo, con escasa leña o madera, algo que quema, este joven, aprendió en pocas horas a colocarse los crampones, a utilizar el piolet, a utilizar la cuerda, los mosquetones y los pitones de escalador.
Esa vez, habíamos llevado toda la carga sobre nuestros hombros como un yugo, hasta el filo y ahora nos traían los caballos y animales de carga.
Una vez en marcha, descendimos para adentrarnos en el traicionero glaciar que defiende el acceso Sudeste a la montaña. Un duro día y medio de lucha con el hielo, los penitentes y las grietas.
De repente me caí. Arrastré un tanto a Gilberto, que ya había cruzado un falso puente que se había derrumbado bajo mi pesado paso.
Me sostuvo con la barbilla, en el borde de la grieta. Quince metros por debajo el agua hacía oír su fluyente curso.
Gilberto, se reía, mientras mi peso muerto lo arrastraba inexorablemente hacia la grieta que me había tragado, si el aprendiz de escalador no se hubiera clavado la piqueta en el hielo, obedeciendo mi urgente orden, enrollando parte de la cuerda que nos unía y separaba al mismo tiempo, no hubiésemos podido zafar y continuar.
A última hora de la tarde, llegamos al pie mismo de las cumbres cubiertas de hielo del Domuyo. Pero nosotros no teníamos tiendas de campaña, ni sacos de dormir, ni comida que nos permitiera pasar una noche y un día más en ese campo helado, dado que esa carga debíamos acarrearla todavía.
Así que, no continuamos el ascenso, pero al mismo tiempo, vimos exactamente el recorrido y la forma más fácil de llegar a la cima.
Don Olate y su hija iniciaron el descenso con los caballos a las 14:00 horas. Regresarían dos días después a recogernos, en el mismo lugar donde instalamos una carpa para almacenar alimentos, combustible y otros objetos pesados.
Inmediatamente comenzamos a subir a pie el largo yugo, alcanzando, agobiados por la carga, la altura aproximada de 4200 metros, a las 21:0 horas.
El sol estaba poniéndose. Las montañas, toda una manada de hermosos y extraños paquidermos, se preparaban para el descanso nocturno.
La temperatura había alcanzado varios grados bajo cero cuando nos refugiamos en la tienda isotérmica.
No había agua. Todo estaba congelado. Un depósito de nieve y hielo nos abasteció del precioso elemento, para pasar la noche y la mañana siguiente.
Al día siguiente, a las seis, partimos nuevamente, abandonando el lugar que pacíficamente nos había hospedado esa noche.
Haciendo escalones, ayudados por las piquetas, atravesamos ese trozo de hielo en dos horas.
El camino hacia la cumbre
El aire estaba en calma. Cielo azul, materia azul, el hielo sólido, se había soldado entre rocas ásperas y de formas extrañas.
A las 10:00 horas de la mañana, comenzamos a trabajar sobre el hielo en una pendiente fuertemente orientada hacia el suroeste de lo que parece ser la cumbre de la montaña.
Siguiendo pasos bien marcados, utilizando los piolets, atravesamos esa franja de hielo en dos horas. Luego estaba el trabajo en la roca y en un acarreo o acumulación de desechos de piedras.
A intervalos casi regulares, encontramos acantilados que se desploman a lo largo de cientos de metros hacia la Pampa Ferraina. Son los contrafuertes sobre los que se apoya masivamente la montaña y que forman esa especie de precipicios estrechos y escarpados.
Al mediodía dejamos atrás la cabeza congelada del Domuyo, la falsa cabeza de la montaña.
Cuando creemos haber llegado a la cima (van pasando las nubes sobre esta última cresta que pensábamos que era la cima, llevando más de tres horas intentando en vano alcanzarla), nos encontramos ante una vasta superficie cóncava llena de agua glacial y hielo.
Nos encontramos con una exedra generosamente vasta, con toda seguridad, del mismísimo cráter del antiguo volcán.
Nos orientamos hacia el norte, abandonando esa zona llana de aproximadamente 300 metros de longitud, para salvar los últimos metros de desnivel.
 Hacia la cumbre
Hacia la cumbre
En la Cima del Domuyo y el paisaje desde lo alto
Era el 15 de febrero, 15:00 horas. Aquí está la cumbre del Domuyo sin hielo, sin viento, sólo unas piedras melancólicas que esconden un tubo de bronce tirado en el suelo y que contiene documentos o testimonios: una bandera de guerra argentina; un libro de cumbre y un retrato del inefable Ceferino Namuncurá; una pequeña placa en homenaje a Julio Argentino Roca, líder de las expediciones realizadas contra los indios de la pampa y del Sur argentino, para la conquista de ese territorio ocupado por nativos extranjeros.
Pero el paisaje que rodea esta atalaya, la más alta de la Patagonia, es indescriptible. Los Andes se han transformado en jorobas cubiertas de nieve y salpicadas de lagos, entre los que se destacan unos dieciséis picos bajos: Longaví, Campanario, Descabezado, Tupungato, Chillán, Antuco, Copahue, Lonquimay y muchos otros quizás todavía sin nombre, pero orgullosos, creciendo en ese inmenso horizonte de montaña.
Sólo el Tupungato y quizás Tinguiririca superan la cima donde nos encontramos. Vimos los lagos de color marino de Varvarce y Maule al Sur del volcán Campanario.
Descubrimos la laguna de Atreuco, escondida entre los pliegues de la Cordillera del Viento que allí quedaba; una escalera interminable que conduce al Domuyo.
El lago Cari Lauquen, que se encuentra en la provincia de Mendoza, en el límite con la de Neuquén, cuyas aguas, ya contenidas por un dique de hielo, se desbordaron abrumando a los pocos habitantes que se habían asentado cerca del río Colorado en la segunda década de nuestro siglo.
“El suelo sobre el que descansamos, escribe Carabajal en la obra citada, estaba compuesto de esquistos metamórficos ferruginosos, con rocas puntiagudas.
No había rastros de lava ni escombros, ni materia volcánica característica.
Domuyo no era, por tanto, un volcán.
La gran joroba nevada se extendía hacia el Sur. Un profundo precipicio con un glaciar en el fondo lo separa de una línea de altitudes paralelas.
Acercarse a él te marea; parece un gran acantilado entre rocas primitivas. Por eso lo llamé Glaciar Vértigo…”
Por este relato parece claro que Carabajal y sus compañeros no alcanzaron la cumbre del Domuyo.

Base del Volcán Domuyo, primer ascenso invernal
Otras expediciones en la cima
Al frente de la patrulla Patagónico-argentina, el militar Ulises Normando Bacacay subió a la montaña dejando un escrito homenaje en honor a Julio Argentino Roca, en el año 1964.
Nuestra expedición es la cuarta en llegar a la cumbre.
En el año 1966, lo hizo una delegación del RIM 21, integrada por el teniente Evaristo C. Funes, el subteniente Froilán de los Ríos, el sargento Alberto S. Vázquez, el cabo músico Evando Vásquez, el cabo Wenceslao Avalio y el sargento Diógenes Valverde, quienes dejan el libro de cumbre; tres años después, el 11 de febrero de 1969, ascendió el “grupo Adaira” integrado por Eduardo Y. Vitón, Carlos Reboratti y Horacio Martínez, andinistas bonaerenses.
Nuestra expedición, si bien representa al Club Andinista Buenos Aires, la Federación Argentina de Montañismo y su revista La Montagna, Córdoba y Mendoza, está integrada por miembros de la única asociación universitaria de Cuyo, llamada “Snudara”, en sánscrito significa “Hermosa o bella”.
Dejamos un recuerdo para y por Fernando de la Mora, Jaime Femenías y Benjamín Soria, todos unidos, de alguna manera, por la religión de la montaña.
Y nos acordamos de nuestros amigos de Chos Malal. En una etiqueta dejamos escrito:
“Don Ropagito de las Mercedes Olate, experto en Domuyo.”
De regreso a casa
Las nubes sobre nosotros tramaban planes siniestros. Iniciamos el largo descenso, siguiendo los contrafuertes; a última hora de la tarde estábamos sobre un gran glaciar. Nos enfrentamos a la difícil tarea de descender por este escenario duro y helado, utilizando nuestras cuerdas y piolets con mucha precaución. Era necesario trazar escalones para asegurar los pasos. De repente alguien quedó colgado en la pendiente.
Temblando de frío y de miedo, finalmente nos dirigimos hacia la tienda que nos señalaba desde lejos una prominencia rocosa. Y entramos a las 21:00 horas, en la tienda.
Don Olate, acompañado de su buena y guapa hija Rosa, subió el día 16 hasta llegar al real o campamento intermedio; todos juntos bajamos contentos a la Ruca de Martín Muñoz. Dos días después llegamos a Tricao-Malal.
Así finaliza este relato del profesor Vicente Cicchiti Marcone, publicado en la mencionada revista italiana del Club Alpino Italiano, en agosto de 1972.

Pasaje Ailinco, primer ascenso invernal al Volcán Domuyo
La primera expedición invernal y otras cordadas
La primera ascensión invernal se llevó a cabo en el mes julio de 1997 por una cordada de andinistas lugareños, integrada por Raúl Rebolledo, Jorge Gómez, y Horacio Fuentes, cuya duración se efectuó en trece días.
En el año 2002, Horacio Fuentes, volvió a ascender el cerro, pero esta vez lo hizo solo, logrando el primer ascenso invernal en solitario.


ARTÍCULOS RELACIONADOS

Actividades · Viajes y expediciones
Como ascender al Domuyo por la ruta normal o sur. provincia Neuquén

Actividades · Viajes y expediciones
Expedición al volcán Domuyo y a los cerros Varvarcos y Laguna Verde

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS
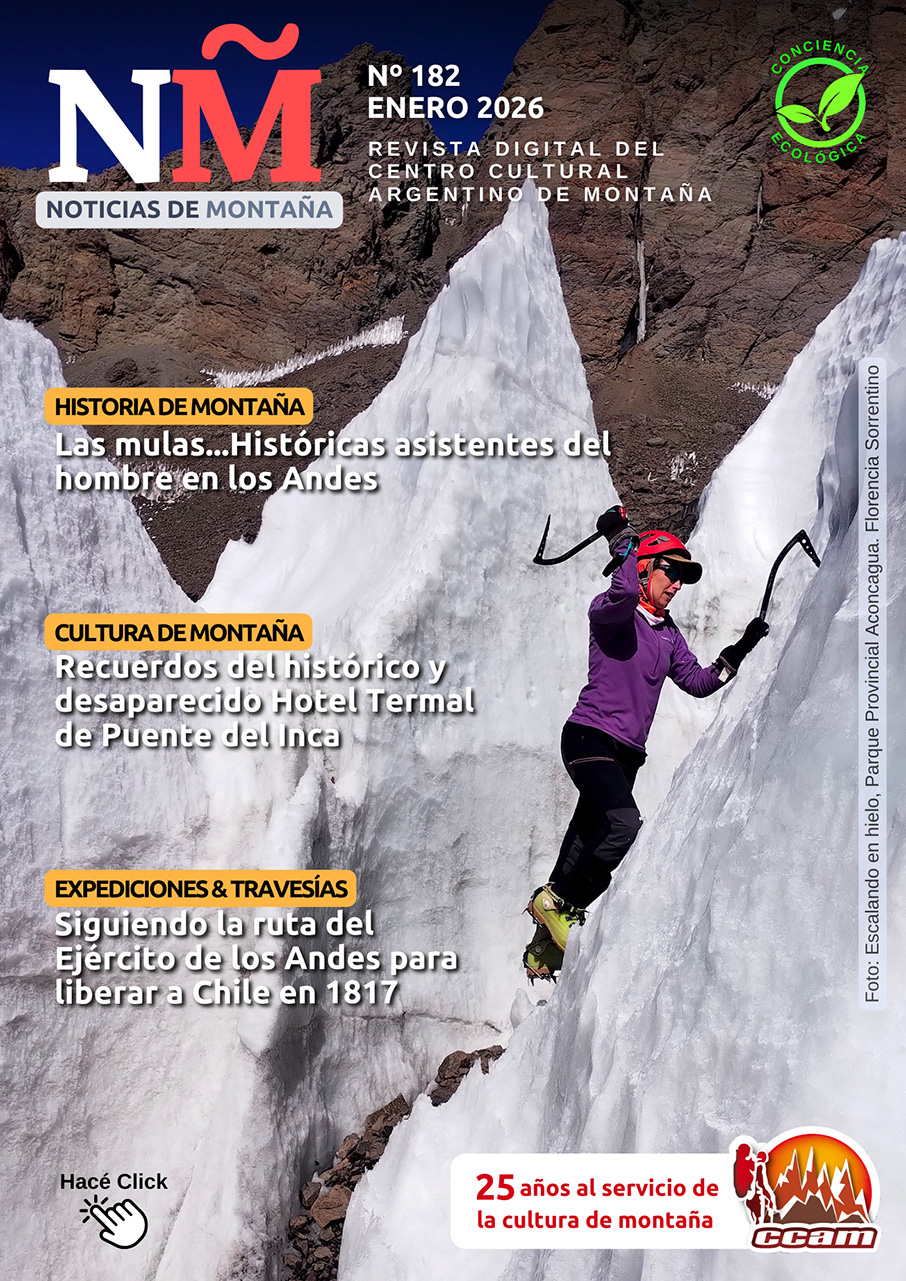
ARTÍCULOS RELACIONADOS
| COMENTARIOS(1)
01/01/25 11:35 Gabriela Oviedo :
José:
Comparto el cariño y el respeto por la zona del Domuyo.
Crecí escuchando historias de la zona, mi abuelo paterno, fue contador de la sucursal del banco Nación, cuando se inauguró. Tengo un artículo en la revista ‘la caja de los recuerdos’.
Conoci la zona y me enamoré.
Camine por las laderas del volcán, en tiempos que no había expediciones.
Mi padre Eduardo Oviedo, hizo dos intentos a la cumbre del Domuyo, creo que el último fue en 1985.
Muchas gracias por este relato.
Saludos.
Gabriela
@gabrielaoviedo_ph
Ver más

Revista Noticias de Montaña
| ULTIMAS NOVEDADES


www.facebook.com/ccamontania
info@culturademontania.org.ar
+54 11 3060-2226
@ccam_arg
Centro cultural Argentino de Montaña 2023









